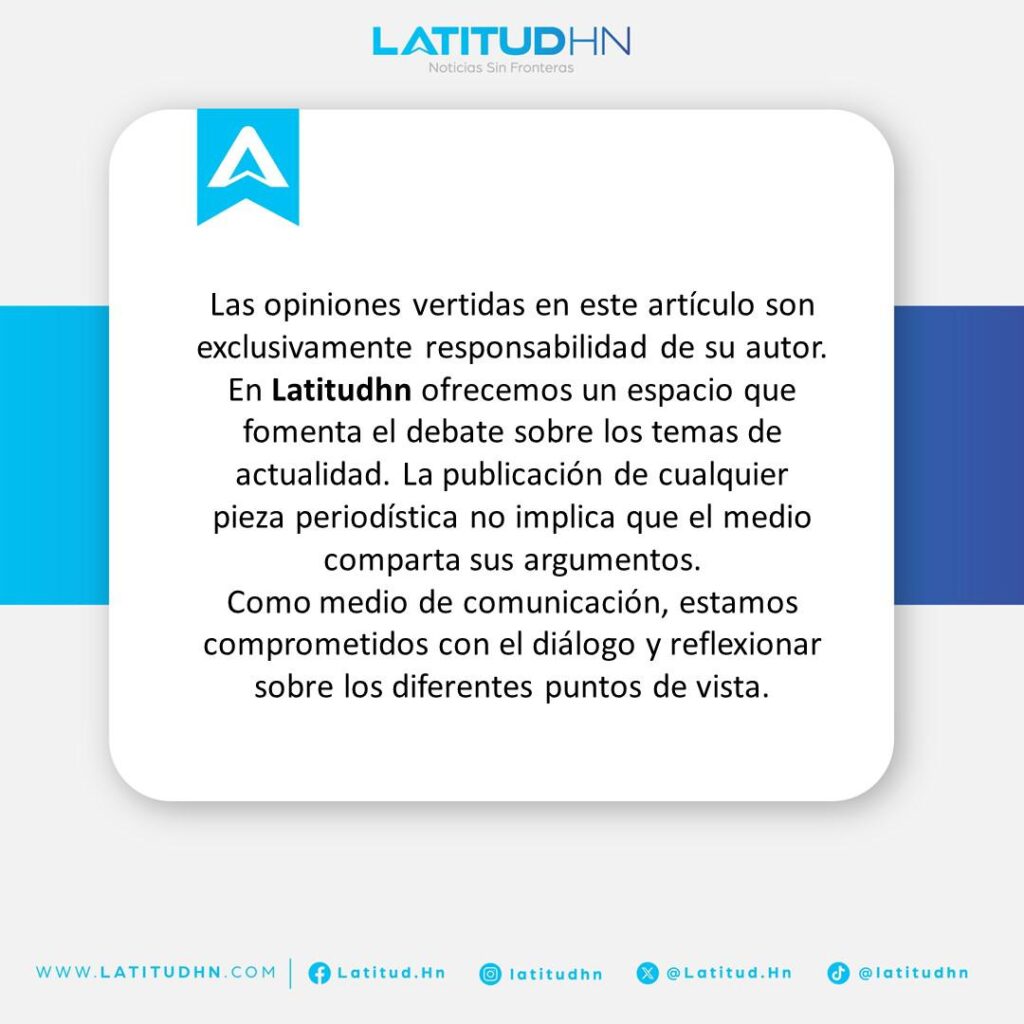Por Dilmer Álvarado
Charlie Kirk fue asesinado esta semana en un centro comunitario de Arizona. Su muerte desató lo predecible: versiones enfrentadas, culpables automáticos, teorías urgentes. No había pasado ni una hora y ya se acusaba a migrantes, a musulmanes, a la “izquierda radical”. Las redes se llenaron de rabia, homenajes, burlas y odio.
Sólo después se supo que el autor del crimen era un joven blanco, de Utah, criado en una familia tradicional, religiosa, republicana. La narrativa ya no encajaba. Entonces, el crimen cambió de nombre: ya no era “terrorismo”, ahora era “salud mental”.
Nada nuevo. En sociedades altamente polarizadas, hasta la muerte se convierte en trinchera. Kirk fue durante años una de las caras visibles del conservadurismo estadounidense más duro. Fundador de Turning Point USA, defensor del uso libre de armas, de la eugenesia, de discursos abiertamente racistas y antiinmigrantes, fue también uno de los principales propagadores del odio disfrazado de libertad.
Pero cuando cayó muerto, muchos decidieron borrar todo eso. Los líderes religiosos lo elevaron como un mártir. Pastores y feligreses lo llamaron héroe. Algunas iglesias lo presentaron como un “hombre de Dios”, ignorando —o eligiendo ignorar— que defendía la violencia, que promovía el racismo, la misoginia, el supremacismo…
Esto es lo más preocupante: la legitimación institucional del odio. Porque Kirk no fue un lobo solitario. Fue parte de una red de medios, universidades, iglesias, políticos e influencers que le dieron espacio, micrófono y respaldo. Su discurso no fue marginal: fue amplificado, aplaudido, monetizado. Y nunca refutado ni condenado con firmeza por quienes debieron hacerlo.
¿Dónde estaban los que hoy lo veneran cuando alentaba la discriminación? ¿Dónde estuvieron cuando promovía el uso de armas, o cuando decía que los muertos eran “un precio razonable” para defender la libertad?
En 2023, más de 46,700 personas murieron por armas de fuego en Estados Unidos. Es un muerto cada 11 minutos. Pero el debate sigue en pausa, secuestrado por la polarización y por quienes creen que todo se puede decir, incluso si ese “todo” mata.
Y eso también nos habla a nosotros. Porque cada actor público —político, influencer, periodista, pastor, docente—sea de donde sea tiene una enorme responsabilidad en lo que dice y en lo que calla. Las palabras no son inocentes. Pueden construir puentes… o apretar gatillos.
Hoy, cuando alguien comparte un meme que ridiculiza a un colectivo, cuando alguien amplifica un discurso de odio por “likes” o por estrategia, cuando un medio decide no desmentir una mentira porque le conviene, todo eso alimenta el fuego que luego arde en cuerpos concretos.
No se trata de estar contentos por la muerte de Kirk. Se trata de no romantizar ni mentir sobre su legado. De no fingir que no sabemos qué sembró. Y de aprender que una sociedad que no se toma en serio el discurso que tolera, termina tragándose sus consecuencias.
Lo vimos también en España, en Torre-Pacheco, un pueblo con una fuerte presencia migrante, donde tras la agresión a un anciano por parte de dos jóvenes magrebíes, dirigentes políticos —especialmente desde VOX— agitaron el resentimiento y promovieron una reacción desproporcionada que terminó señalando a toda una comunidad. Lo que debía ser una condena individual se convirtió en una peligrosa excusa para alentar el racismo. Y lo seguimos viendo cada día en redes sociales, donde la verdad importa menos que el alcance, y el odio se cuela disfrazado de simple “opinión”.
La polarización no nace sola. Florece en sociedades desanimadas, frustradas, que buscan culpables de problemas estructurales. Y eso importa porque ninguna democracia, incluso la nuestra, está del todo a salvo. Ni la estadounidense, ni la europea, ni la nuestra.
Por eso, antes de compartir, pensemos:
¿Esto es verdad?
¿Esto genera odio?
¿A quién le sirve?
¿A quién puede dañar?
La violencia no empieza con las armas. Empieza con los discursos. La solución no es censurar el debate. Es dejar de permitir que el odio nos envenene. Y para eso necesitamos instituciones, medios, influencers, iglesias y líderes que no se laven las manos. Que digan con claridad: esto no es aceptable. Esto no es libertad, es vergonzoso y denigrante. Esto no es justicia, es incompatible para construir una sociedad en paz.
Porque en una sociedad sana no hay mártires ni falsos profetas, y mucho menos silencio cómplice.