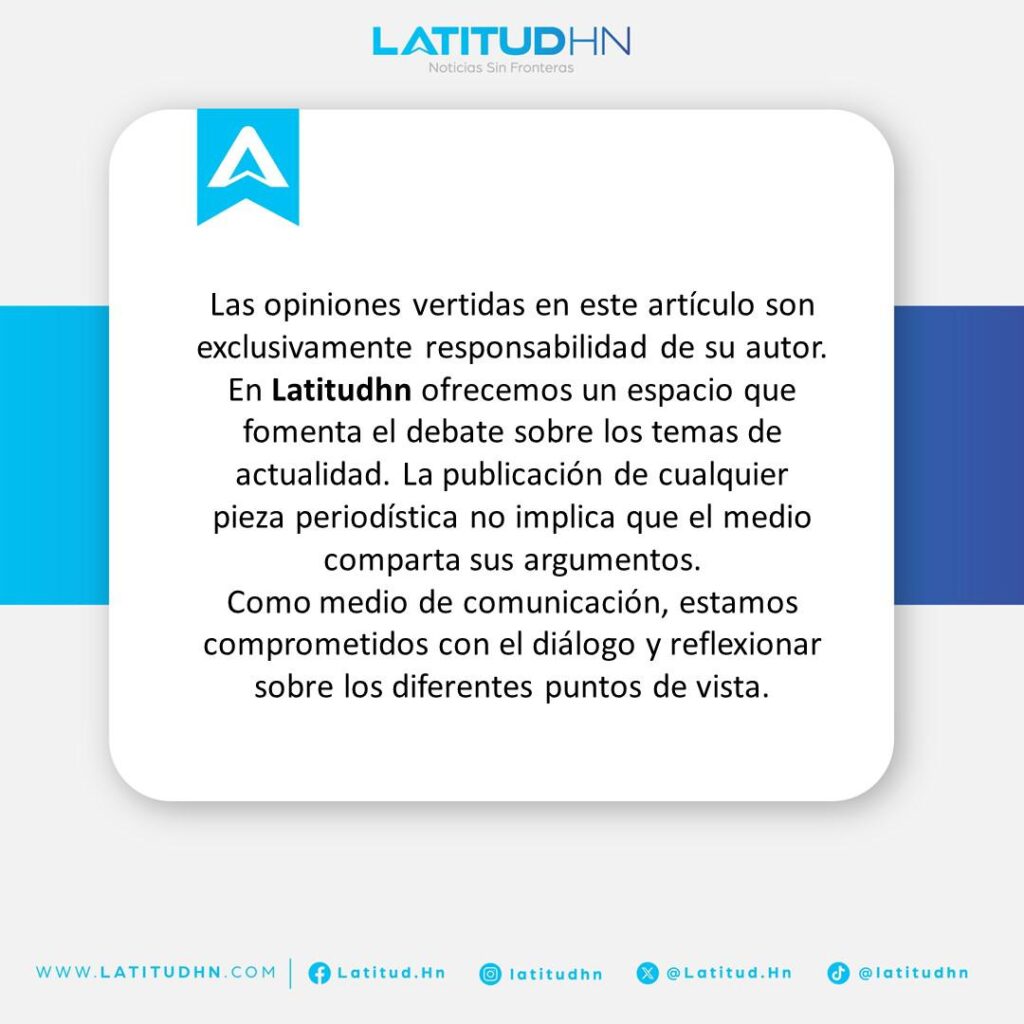Por: Dilmer R. Alvarado Cruz
En septiembre, Honduras se pinta de azul y blanco. Los desfiles ocupan los bulevares, y este año los partidos, además, se disputan quién moviliza más buses. Los discursos oficiales nos recuerdan la grandeza de la patria. Es el nacionalismo de masas: visible, emotivo, lleno de rituales.
Pero detrás de esa escenografía se esconde una realidad más compleja: celebramos emblemas que pocas veces se traducen en justicia, memoria o vida digna. Mientras tanto, las cifras hablan por sí solas: según el INE, el 62.9 % de los hogares hondureños vive en pobreza y, de ellos, el 40.1 % en pobreza extrema; lo que significa que millones de familias ni siquiera logran cubrir la comida del día.
Esa desigualdad no solo se mide en números; también se siente en lo cotidiano, en la forma en que miramos —y a veces tememos— nuestros propios barrios y vecinos. Hace unos años me ocurrió algo revelador: iba manejando por Tegucigalpa, confié en una app y terminé en un barrio que no conocía. Claro está que ahí vive gente trabajadora, como en cualquier otra parte, pero mi desconocimiento, mezclado con prejuicios, desencadenó el miedo. Un muchacho en moto venía detrás de mi carro y lo interpreté como un peligro. En medio de esa tensión, buscando reincorporarme a un bulevar, me encontré con un grupo de escolares ensayando para el desfile del 15 de septiembre. El contraste fue grande: yo atrapado en mis miedos intentando salir de aquel lugar, y ellos marchando con inocencia bajo una bandera que pretende unirnos, aunque en la práctica seguimos divididos por desconfianza y desigualdad.
Y mientras esos niños ensayaban bajo el sol y la bandera, pensé en cómo nuestra historia también se ha reducido a marchas y bronces. Morazán se convirtió en estatua y bulevar, pero no en ideales vivos. Nuestros pueblos originarios son recordados, con suerte, en los libros, y rara vez en el nombre de nuestras plazas o calles. Y a quienes han luchado en tiempos recientes, como Berta Cáceres, se les homenajea en un billete, mientras persiste la impunidad y el despojo contra las comunidades que defendió.
La política repite esa contradicción con precisión quirúrgica. Un candidato arrastra el lastre de cuentas ocultas en Panamá; otro vende la fantasía de anexarnos a Estados Unidos; uno más presume un carro de lujo como si el modelo acreditara liderazgo; y no faltan quienes se pasean en blindados que, más que fuerza, exhiben la inseguridad que todos padecemos. También está el intelectual que se presenta con diplomas y títulos ante una sociedad que rara vez premia el mérito académico, donde el conocimiento se convierte en símbolo, pero no necesariamente en votos ni en soluciones. En cada caso, los adornos pesan más que las propuestas, y el espectáculo termina desplazando al compromiso.
Todo esto ocurre en un país donde, según encuestas a familias, el ingreso promedio mensual es de apenas 9,790 lempiras. Una cifra que está por debajo del salario mínimo y que confirma que la mayoría de los hondureños vive en condiciones que ni siquiera alcanzan lo básico para garantizar una vida digna.
El resultado es previsible: un patriotismo que llena bulevares, pero que no logra llenar las necesidades reales del pueblo. Se grita independencia cada septiembre, mientras miles de ciudadanos quisieran empacar maletas; otros aguardan con incertidumbre el fin del TPS… y aquí dentro seis de cada diez hogares sobreviven en pobreza. La paradoja es cruel: Honduras recibe más de 8,600 millones de dólares en remesas al año, lo que equivale a casi una cuarta parte del PIB, pero no logra garantizar oportunidades para que esos mismos hondureños quieran quedarse.
Ante esa contradicción, es inevitable preguntarse qué significa realmente amar a la patria. ¿Es suficiente la bandera en septiembre mientras la mitad del país sobrevive gracias a las remesas? ¿O necesitamos un nacionalismo distinto, uno que no viva del espectáculo sino de la vida diaria?
Y ahí está la esperanza. Porque el verdadero amor a tu país no se mide en banderas ni en marchas, sino en lo cotidiano: en cuidar al vecino, en exigir justicia, en enseñar a los hijos a no normalizar la corrupción, en reconocer nuestra historia y en defender lo público como algo que nos pertenece a todos.
Las banderas, las estatuas y los desfiles seguirán ahí, pero solo tendrán sentido si detrás hay vida digna. El reto es pasar del nacionalismo de espectáculo al nacionalismo vivido: dejar de gritar patria en multitudes y empezar a exigirla en comunidad. Solo entonces Honduras dejará de ser un país de símbolos huecos para convertirse en una nación de carne y hueso.